A principios de septiembre surgió en España una de esas polémicas absurdas que por no se sabe qué complejo mecanismo social reciben el foco mediático durante unos días: María Pombo, una influencer —admito que he tenido que buscar quién era— pronunció unas palabras que por lo visto tenían algo de subversivo:
No he querido profundizar en la figura del personaje para no condicionar mi opinión, pero a grandes rasgos estoy de acuerdo con ella. Como filólogo clásico, con dos libros publicados y mi vida dedicada de una forma u otra a las letras, puedo secundar sus palabras sin miedo de que se me acuse de despreciar la cultura escrita.
Que leer no hace a nadie mejor por defecto es una obviedad. Incluso aunque asumamos el principio racionalista de relacionar la maldad con la ignorancia. De hecho, obras célebres de la literatura —El Quijote, Madame Bovary…— exploran los efectos negativos del exceso de lectura. O al menos de ciertos tipos de lectura. No hace falta retrotraerse a los clásicos: cualquiera habrá conocido a alguien que lee muchísimo y le parece un imbécil, mientras que otros que tiene en gran estima intelectual no han tocado apenas un libro en su vida. La escritura, voy a decir otra obviedad, no es la única forma de acceso al conocimiento. Rodearse de personas estimulantes, por ejemplo, con intereses diversos, expertos en diferentes ámbitos, participar en conversaciones, tener experiencias propias, todo ello enriquece a una persona tanto o más, y de una forma única, que leer un buen libro. Ya no digamos que leer un montón de libros malos.
Cabe recordar que solo un proceso histórico de siglos posicionó la escritura como el medio hegemónico de transmisión de pensamientos, ideas y saber en general. Pero nunca ha alcanzado la exclusividad. El profesor de universidad siguió dando clases magistrales, el cura continuó transmitiendo la palabra divina mediante la voz, coplillas y canciones, en fin, siguieron expresando emociones populares y contando historietas de las que enseñan lecciones del corazón. Los avances tecnológicos del siglo XX cuestionaron la hegemonía de la escritura en algunos ámbitos: el cine, las series de televisión y hasta los videojuegos han superado posiblemente a la novela y el relato escrito como las formas principales de consumo de narrativa y ficción. El ordenador personal, Internet y el dispositivo móvil multifuncional —el smartphone— terminaron por otorgar al sonido, a la imagen y finalmente incluso al vídeo la capacidad de ser almacenados primero y transmitidos después de una forma prácticamente inmediata. Así que hoy tenemos acceso instantáneo a podcasts, vídeos, audiobooks… La calidad del pensamiento, la sensibilidad, aquello que de forma algo suelta denominamos “la cultura” de uno, se conforma por lo que escucha, por lo que ve, por, como comentaba antes, las personas con las que se junta.
También aún, claro, por lo que lee. Paradójicamente nunca antes los seres humanos hemos utilizado tanto la escritura: nos comunicamos entre nosotros por mensajes escritos, buena parte de la comunicación con nuestros dispositivos electrónicos aún se basa en la escritura, y hasta nos comunicamos por escrito con la Inteligencia Artificial. A lo que María Pombo se refiere posiblemente cuando dice que no lee, como la mayoría de personas que lo dicen, es a que no lee ‘libros’.
Y es que de la misma manera que la escritura y la lectura están ligadas a la noción de saber y cultura personal por un desarrollo histórico, la escritura ha terminado íntimamente conectada a ese objeto físico que denominamos ‘libro’. Como la forma de los discursos está íntimamente relacionada con las técnicas y tecnologías que habilitan su creación, conservación y distribución, el libro-objeto terminó conformando, con sus posibilidades pero también con sus límites, la forma de los discursos extensos. Eso no quiere decir que los discursos extensos sean exclusivos del formato libro: la epopeya oral o el discurso oratorio, entre otros, son formas que lo preceden. Pero con los siglos el libro-objeto terminó asimilando casi todos los tipos de discurso —incluso algunos tan orales en su esencia como la poesía— y condicionándolos. Así, asumimos que un escritor lo que básicamente hace es escribir ‘libros’. Y un lector, compra y lee ‘libros’.
El formato del libro en esencia no ha cambiado en siglos: un conjunto de hojas rectangulares, fijas y sucesivas que supusieron un avance en ergonomía y posibilidades respecto al formato anterior, el rollo de papiro. Al menos en principio,el libro como objeto se diría una tecnología desfasada: lo es porque otros objetos cumplen su misma función o funciones de forma más eficiente. Desde luego ya no es la forma más eficiente de conservar información: el libro físico ocupa espacio, mucho espacio. Una biblioteca familiar es casi un lujo en una sociedad donde la vivienda está tan cara. Además, limita extraordinariamente la movilidad personal. El libro electrónico, en cualquiera de sus formatos, te permite poseer una biblioteca de miles de libros a la que acceder en cualquier lugar y que ocupa el espacio de una tableta. No solo es más eficiente: es también más versátil. La inclusión de contenido audiovisual, hiperenlances y otras posibilidades permite al discurso extenso, al menos potencialmente, elevarse sobre las limitaciones del libro físico. Por no hablar de las ventajas para el que, además de leerlo, “usa” el libro: lo anota, lo consulta, busca pasajes, los cita…
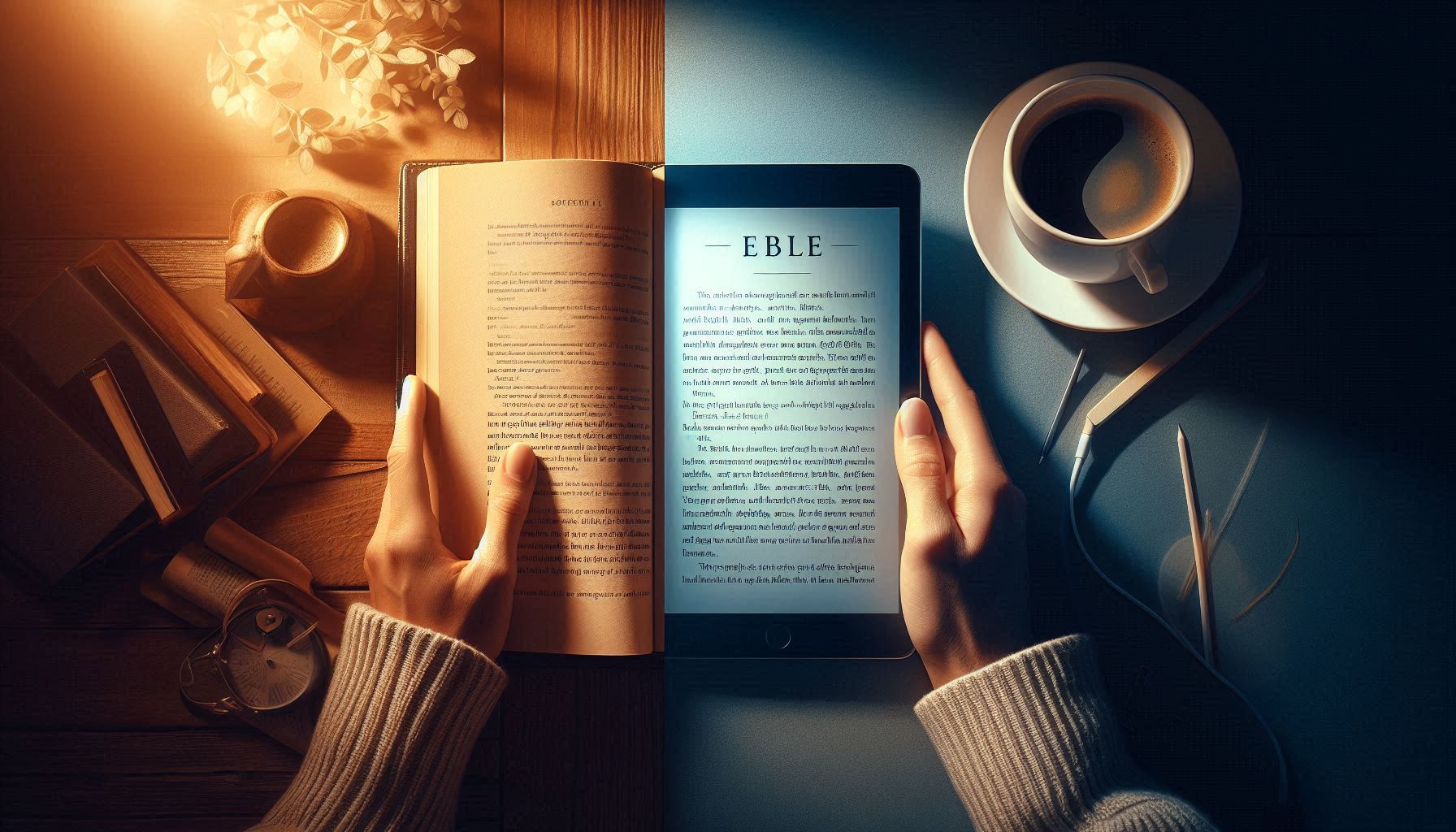
Claro que todas estas ventajas están presentes desde hace casi dos décadas, desde que el Kindle o el iPad otorgaron al libro electrónico, que ya era mejor conservando y transmitiendo un discurso escrito, lo que les faltaba para suplir todas las funciones del libro: el acceso cómodo e inmediato al texto, al dejar de depender de un ordenador personal. Así pues, lo lógico era esperar que poco a poco se dejaran de comprar libros físicos. Para 2025, sin duda, el formato electrónico habría superado en ventas totales al formato tradicional igual que el códice de pergamino terminó sustituyendo al rollo de papiro. Pero no ha sido así. Ni mucho menos. ¿A qué se debe esta resiliencia, que empieza a tener tintes casi heroicos? ¿Qué tiene el libro para resistirse a abandonar su presencia física, con su peso, su polvo, y la inmundicia del mundo corporal?
La comparación con otras formas de arte y entretenimiento pueda quizá alumbrarnos algo. En música el streaming se ha convertido de largo en el formato dominante. Hemos dejado de comprar discos porque hay otro modo más inmediato, cómodo, barato y variado de consumir música. El crecimiento del vinilo se puede explicar por cierto acceso nostálgico, pero también posiblemente por un aislamiento del contenido, un placer en disfrutar de un mensaje artístico en un medio propio y exclusivo. Esto lo conecta con algunas de las funciones del libro. Por otro lado, la música grabada no deja de ser una “experiencia de segundo grado”, el vestigio, la huella de la experiencia original: la interpretación en directo. Precisamente la salud de los conciertos en vivo es excelente porque la experiencia física y social que proporciona es irreplicable por cualquier medio digital. Se ha de estar allí.
Los cines, por su parte, están en plena decadencia. Pero también es verdad que un cine no deja de ser un lugar donde se proyecta una película. A medida que la calidad visual y sonora del cine en casa ha mejorado, junto a la inmediatez, comodidad y variedad que proporciona, por no hablar del precio, era de esperar que la gente dejara de percibir valor a la experiencia de ir al cine. Las salas de teatro resisten mucho mejor que las de cine precisamente porque, como los conciertos, no hay una réplica digital que pueda sustituirla: cada sesión, no cada obra, es única. Los juegos muestran una situación similar a la del cine-teatro. En los videojuegos, que son en su esencia una experiencia digital, el formato físico ha terminado limitándose prácticamente a una cuestión de coleccionismo. Al mismo tiempo, las ventas de juegos de mesa no han dejado de crecer. Esto puede indicarnos una voluntad de experiencias sociales “de contacto”. Es cierto que los videojuegos también nos lo pueden ofrecer —en la generación de Wii se pusieron de moda los juegos multijugadores locales—, pero que para las experiencias lúdicas sociales se prefiera el juego de mesa antes que el soporte de vídeo puede estar mostrando un hastío de la pantalla, lo que conecta este fenómeno con el auge del vinilo, el teatro y, finalmente, el libro.
Más allá de las analogías con otras formas de entretenimiento y arte reproducible, se podría argumentar que la resistencia libresca puede deberse simplemente a que no se ha producido un relevo generacional. Todavía vive mucha gente, la mayoría, que nació y creció en un mundo en que el libro era la tecnología central de conservación, transmisión y acceso al discurso escrito extenso. Pero de nuevo los datos no indican esta tendencia: los jóvenes siguen prefiriendo el libro tradicional y nada indica que vayan a dejar de hacerlo cuando se hagan mayores. Este fenómeno sugiere que hay funciones psicológicas y sociales que el formato digital no logra replicar.
Algo debe de haber de coleccionismo e incluso de fetichismo: el libro físico es un objeto que se percibe de más valor, en el que se valora el diseño de la portada, la tipografía, la calidad del papel, que se huele y se toca. Todo eso produce una experiencia sensorial que en cierta forma revaloriza el contenido. También lo aísla. La novela, el ensayo, no es un contenido más entre otros muchos que nos reclaman la atención en cada instante: es un universo autocontenido. El libro se convierte así en un portal a un mundo único y diferenciado, sin distracciones. Una forma no digital, alejada de las pantallas y la sobreestimuación audiovisual y social, que es posible que las nuevas generaciones, que crecieron con una tableta y un smartphone entre las manos, acostumbrados al contacto constante y a la estimulación inmediata, encuentren única y fascinante.